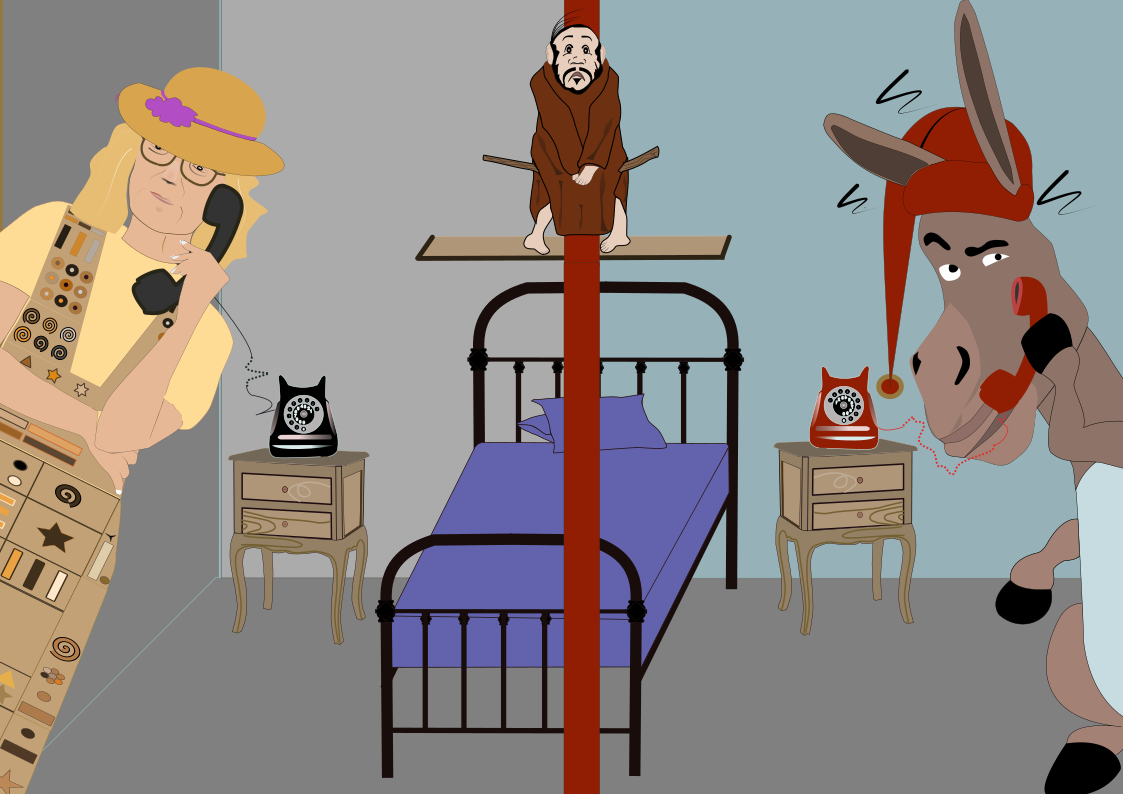Vivimos momentos en los que el mundo se tambalea, en los que la enfermedad y la muerte se imponen sobre el poder y la riqueza, en los que la sensación de no saber qué hacer con el tiempo del que disponemos confinados en nuestros hogares, nos invade.
Este tiempo nos lleva a pensar y reflexionar sobre lo que hasta ayer fue nuestra vida y lo que queremos que sea a partir de ahora, a partir de esta pandemia que ha generado una apocalipsis mundial. ¿Por qué no tomar todo lo que está pasando como una lección que la vida nos ofrece?
En una pequeña casa de pueblo, donde vivo mi retiro, sentada al lado de la ventana y siendo consciente de ser una privilegiada porque mis ojos pueden disfrutar de un cachito de mar, viene a mi memoria una historia pequeña, pero inmensa en contenido, que viví hace unos cuantos años ya, cuando todavía era joven y un poco altiva y altanera.
Sucedió en Madrid, en el jardín de la planta baja del edificio de la zona norte en el que trabajaba. Eran las cinco de la tarde de un caluroso día del mes de julio, acababa de salir del cuarto de baño, de refrescarme un poco la cara y acicalar la rebeldía de mi pelo. Tras despedirme de mis compañeras, pues era mi hora de salida, crucé el patio delantero del inmueble que da a la calle del Valle y allí me encontré con una viejecita que, por su apariencia, los setenta años tiempo hacía que ya cumplidos los tenía.
Agachada, pordiosera y un poco sucia, buscaba y hurgaba en los cubos de basura. Me quedé sorprendida de verla, cogiendo sin ningún pudor ni reparo lo que no era suyo. Era una propiedad privada, ese contenedor de basura me pertenecía y sin ningún atisbo de pena ni compasión hacia esa anciana mujer, duramente le espeté:
- Usted, ¿qué hace aquí?
Una compañera que me oyó, que a la anciana conocía, me dijo:
- Detente mujer, tranquila, que esta anciana es mi amiga.
A continuación, me la presentó. Se llamaba señora Virtudes y, con el paso del tiempo, me di cuenta de que el nombre acertado era, ya que de virtudes esta mujer iba sobrada.
A partir de ese día, empecé a compartir muchos momentos con ella. Al principio yo mantenía un poco las distancias; por aquel entonces me faltaba empatía… Pero, poco a poco, fue ganando mi confianza y, cuanto más la trataba, más asombrada me quedaba de los conocimientos que esta mujer poseía.
Tomamos por costumbre, a la salida del trabajo, sentarnos un rato a charlar e intercambiar impresiones. El tiempo que pasé con ella fue para mi una experiencia única e irrepetible. Hablásemos de lo que hablásemos, cualquiera que fuese el tema del que le preguntara, ella siempre tenia una respuesta que darme.
Un día me armé de valor y, ya con parte de la lección aprendida, con tacto y delicadeza le pregunté cómo era posible que, con su preparación y su cultura, la hubiese conocido ejerciendo de mendiga. Ella me miró con esa mirada que tienen las personas sabias, se acomodó en el banco en el que nos encontrábamos sentadas y comenzó su relato.
Me crié en una familia de clase media. Mi infancia y mi juventud fueron muy felices. Tuve unos padres maravillosos que siempre procuraron que no me faltara de nada, que fueron pilar y apoyo siempre que tuve necesidad de ellos.
Con diecisiete años, entré en la universidad y allí conocí a Juan. Guardo en mi memoria aquellos años como inolvidables; en ellos planeamos nuestro futuro, laboral y como pareja.
Pero como en esta vida parece ser que siempre hay que equilibrar la balanza, vino una racha de mala suerte y en un accidente de coche fallecieron mis padres. Entre el dolor y la pena, terminé mis estudios de Empresariales, con unos ahorros que ellos me dejaron.
Al finalizar la carrera, Juan y yo formalizamos nuestra relación y montamos una empresa de construcción, en la cual empleábamos a unos cien trabajadores. Durante muchos años nos fue muy bien, era una empresa fuerte y estable, de gran solvencia económica.
Algunas veces por trabajo y otras por placer, viajábamos por todo el mundo, adquiriendo conocimientos y cultura. Pero como ya dije anteriormente, parece ser que en esta vida, hay momentos en los que hay que equilibrar la balanza y, con la llegada de una crisis mundial, las cosas cambiaron y la empresa se fue a la ruina.
Entre pagar las deudas y saldar a los trabajadores, perdimos todo lo que teníamos. Y no solo lo material. Los numerosos amigos que nos acompañaron en los años de bonanza fueron desapareciendo uno detrás de otro.
La mala suerte no acabo ahí y, al poco tiempo, una grave enfermedad me arrebató a Juan. Me quedé sola y desesperada, sin ninguna puerta que se abriera y se apiadara de mi.
Vagabundeé por las calles ahogando mis penas en alcohol, al no encontrar otra solución.
Callejeando y mendigando fueron pasando los años, olvidada y apartada por los que decían ser mis amigos. Me alimento en comedores sociales y tengo mi hogar en el sótano de una casa abandonada. En ella tengo mi refugio, rodeada de libros, periódicos y revistas que recojo en la basura y que me mantienen informada.
¡Ay, señora Virtudes! Vieja, pordiosera y un poco sucia… ¿Qué fue lo que vi en tus ojos, que me hizo sentir vergüenza?
Es tiempo de reflexionar.